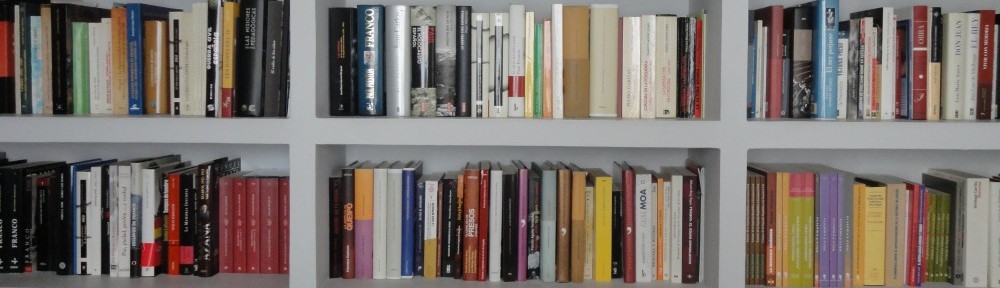Carlos Galindo Casellas nació el 17 de marzo de 1902 en Ronda (Málaga). Se casó en 1928 con Rosa Osuna Ardizone y no tuvo hijos. Según su hoja matriz de servicios que se conserva en el Archivo General Militar de Segovia (sección CG, legajo G-17), con 18 años marchó voluntario al servicio militar, que realizó en Melilla, y participó en varios combates y operaciones militares en Marruecos, donde obtuvo dos medallas de guerra. Alcanzó el grado de teniente de Caballería y pasó a la reserva en junio de 1932. Como era además abogado, el 26 de febrero de 1936 comenzó a trabajar de secretario del Ayuntamiento del pueblo cordobés de Rute, tras haber ocupado plaza en otros municipios españoles como Priego (Cuenca), San José (Ibiza), Falset (Tarragona) e Iznatoraf (Jaén)). Cuando se produjo la sublevación militar del 18 de julio apoyó el golpe de Estado y comenzó a redactar un “Diario de Operaciones y notas” hasta pocos días antes de su fallecimiento en el frente de Monterrubio de la Serena (Badajoz), el 23 de julio de 1938. Tenía al morir 36 años.

Esquela mortuoria de Carlos Galindo publicada en el periódico ABC el 23 de julio de 1939, primer aniversario de su muerte.
El diario de Carlos Galindo, que abarca 111 páginas, de las que las primeras 85 aparecen mecanografiadas y el resto manuscritas, ha sido localizado en el Museo del Ejército de Toledo (Inf. 26.322) por el historiador toledano Roberto Félix García, quien generosamente me ha cedido el contenido para su publicación. Sus páginas son una radiografía de las operaciones de guerra que tuvieron lugar en Rute, Iznájar —fue nombrado comandante militar del pueblo en agosto— y otras localidades aledañas de las provincias de Córdoba, Málaga, Granada y Jaén. Es un documento extraordinario y muy valioso porque nos permite conocer qué estrategias y fuerzas se organizaron diariamente para la defensa de Rute e Iznájar y para la conquista de las localidades y tierras vecinas. Aun así, hemos de tener en cuenta a la hora de leerlo que estos diarios militares son, en determinadas ocasiones, textos en los que se ensalzan y magnifican las hazañas propias (como cuando habla del intento republicano de tomar Iznájar el 10 de agosto de 1936), se ocultan hechos, se inventan otros y se recurre a la falsedad o las medias verdades si es necesario.
El diario comienza el 17 de julio de 1936 en Rute, cuando ante las noticias de que se había producido una sublevación militar en las zonas españolas del norte de África, Carlos Galindo contacta con el jefe de la Falange (posiblemente Manuel Villén Roldán) para organizar el apoyo al golpe de Estado en el pueblo. El día 18, sábado, la rebelión se extiende a la Península y a las tres de la mañana del 19 el alférez Basilio Osado Labrador, comandante de puesto del cuartel de la Guardia Civil, proclama el bando de guerra y detiene a los concejales y a los líderes de los sindicatos y los partidos del Frente Popular, la coalición de partidos republicanos y de izquierdas que había ganado las elecciones a Cortes del 16 de febrero y que controlaba el Ayuntamiento. Rápidamente crean una guardia cívica en Rute y en la aldea de Las Lagunillas, y una escuadra de la Falange —la Falange también se organiza en las aldeas que unen Rute con Lucena—, que comienza a operar en aquellos días en los caminos y aldeas hacia Iznájar y la cercana localidad malagueña de Cuevas de San Marcos. Para responder al golpe de Estado, muchos vecinos de Rute siguen la consigna de huelga general lanzada por las organizaciones frentepopulistas en toda España. Otros muchos, para escapar de la represión, comienzan a huir a la sierra de Rute. El día 29 de julio el alférez Basilio Osado ordena una batida a tiros contra ellos, aunque los que se habían escondido allí no iban armados.
Como en Rute y las localidades vecinas triunfó el golpe gracias al apoyo de la Guardia Civil y la situación estaba controlada, el día 2 de agosto el comandante militar de Rute y jefe de línea de la Guardia Civil, el alférez Basilio Osado, ordena a Carlos Galindo que se encargue de la defensa de Iznájar, situada a unos 20 kilómetros. Allí, el comandante de puesto de la Guardia Civil, el sargento Jerónimo Rivero Sánchez, les pedía ayuda, pues se temía un ataque republicano desde sus aldeas o desde las localidades vecinas de Loja (Granada) o Cuevas de San Marcos (Málaga). Nada más llegar a Iznájar, Carlos Galindo organiza con rapidez guardias cívicas y de Falange, destituye la Corporación municipal, nombra una nueva Gestora para administrar el Ayuntamiento y encarcela a los dirigentes frentepopulistas.
La represión fue muy dura en Iznájar durante esos meses de verano y principios del otoño. Tenemos documentado el fusilamiento de al menos 75 personas, la mayoría identificadas por informaciones aportadas por sus familias, de las que solo 28 han dejado rastro documental de su muerte en los libros oficiales de defunciones del Registro Civil, donde es obligatorio inscribir a los que fallecen. No obstante, por las incursiones en las aldeas iznajeñas que continuamente refiere el diario de Carlos Galindo, y la forma en que se llevaron a cabo, es de suponer que la aplicación del “bando de guerra”, es decir, los fusilamientos, tuvieron que ser mucho más numerosos. Sin embargo, y por desgracia, no hemos realizado una investigación profunda sobre esta cuestión en el municipio a través de testimonios orales, que es la fuente fundamental de recopilación de los nombres de las víctimas cuando los documentos escritos escasean o no son lo suficientemente esclarecedores. Que solo una de cada tres víctimas mortales esté inscrita en los libros de defunciones del Registro Civil en Iznájar deja claro el nivel de ocultación (algo normal en cualquier dictadura) que tuvo la represión franquista, y demuestra la importancia que tiene la investigación histórica para conocer el verdadero alcance y la magnitud de esta violencia.
Iznájar, la aldea próxima de la Celada y algunas cortijadas están, desde el 18 de julio de 1936, en manos de los que respaldan la sublevación militar. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la mayoría de las otras 21 aldeas que conformaban el municipio —muchas están hoy ocultas bajo las aguas del pantano—. En estos núcleos, al no existir un cuartel de la Guardia Civil que apoyara el golpe de Estado, los vecinos se mantuvieron fieles a la República a pesar de no contar con apoyo militar para organizar su defensa. Las fuerzas de Carlos Galindo tienen como principal objetivo el control de esas aldeas para alejar el peligro republicano de Iznájar y, lo más importante, para asegurar las comunicaciones directas entre las ciudades de Córdoba y Granada, pues ambas capitales de provincia estaban dominadas por los militares rebeldes.
El hecho más grave al que se tuvo que enfrentar Carlos Galindo fue el ataque fracasado de fuerzas republicanas a Iznájar por las lomas de la Cuesta Colorá el 10 de agosto de 1936. Prueba de la importancia que le da a este hecho es que al final de su diario recoge transcritas las noticias grandilocuentes que publicaron los periódicos Ideal de Granada (1 de octubre) y La Voz de Córdoba (26 de agosto) sobre el asalto. Sin embargo, el hecho no ocurrió como él lo cuenta ni el intento de conquista fue tal. Según recoge el iznajeño Diego Ortiz Pacheco en su libro El pueblo habló. Pinceladas históricas (páginas 54 y 55), editado en 2014, como las fuerzas de Carlos Galindo habían cortado el Puente de Hierro, los republicanos no pudieron pasar con camiones, así que algunos soldados a pie se apostaron en la Cuesta Colorá y en cerro Hachuelo, desde donde tiraron algunos tiros al aire y se retiraron.
El testimonio de Manuel Llamas Sanjuán, antiguo alcalde andalucista de Iznájar, que recogí en 2004, hablaba también de que estas fuerzas republicanas solo hicieron un par de disparos y que uno dio en la entrada del cementerio, así que coincide en lo fundamental con el libro de Diego Ortiz. Ambos señalan que la causa de que los republicanos no entraran en Iznájar y se retiraran sin intentarlo se debió a que las tropas las mandaba un capitán iznajeño, Francisco Alcántara Cañas, apodado Larita, quien temía las represalias que pudiera sufrir su familia y el daño que se le podía causar al pueblo. De hecho, dos días después de que los republicanos se retiraran sin plantear batalla, pelaron en Iznájar a los padres del capitán Francisco Alcántara, los purgaron con aceite de ricino y los pasearon por las calles para que sirvieran de mofa.
El 21 de agosto Carlos Galindo es nombrado de manera efectiva comandante militar de Iznájar, convirtiéndose en la máxima autoridad de la localidad. Para el día 23 ya tenía organizadas unas abultadas fuerzas en el pueblo, según un cuadro que conserva al final en su diario. Contaba entonces con 16 guardias civiles y 444 falangistas armados de manera variopinta (fusiles, mosquetones, carabinas, rifles y sobre todo escopetas), a los que hay que añadir 206 voluntarios posiblemente encuadrados en la Guardia Cívica (el municipio tenía unos 12.000 habitantes). En cuanto a municiones, destacaban 16 cajas para fusil, 6.500 cartuchos de escopeta y 1.567 para armas largas. Disponía también de 345 pistolas y revólveres y 1.800 cartuchos. Y para el transporte usaban 14 camiones, siete coches, una moto, 43 mulos y nueve caballos.
Con esta gruesa maquinaria bélica, el día 29 de agosto sus fuerzas comenzaron a ocupar la aldea de El Remolino, donde con anterioridad habían incendiado muchas casas para castigar a la población civil. Durante su incursión realizaron algunos fusilamientos y hubo abusos y violaciones de mujeres. Este episodio histórico ya pude analizarlo en 2005 gracias al testimonio de Antonio Montilla Cordón, uno de los habitantes de la aldea, que fue publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en 2007. Hemos de tener en cuenta que los asesinatos en El Remolino no se producen como respuesta a una violencia física previa de los republicanos, pues en las zonas y aldeas de Iznájar controladas por ellos no se ejecutó ningún fusilamiento durante aquellos meses. Un caso ejemplar en este sentido es el del municipio malagueño de Cuevas de San Marcos, muy citado en el diario de Carlos Galindo, donde en los dos meses de dominio republicano no se mató a nadie y tras su ocupación por fuerzas de Iznájar y de Lucena se fusiló al menos a 55 personas según la lista publicada por el estudioso local José Terrón Arjona en su libro Memoria sin sombra, editado en 2011.
En el diario de Carlos Galindo hay continuas referencias a los saqueos realizados por los republicanos en los cortijos, aunque no sabemos sí eso ocurrió en verdad en las aldeas de Iznájar. El pillaje es harto frecuente en un clima de enfrentamiento bélico y de calamidad pública, cuando se desbaratan los mecanismos de orden público y no existen autoridades que mantengan la ley. En bastantes ocasiones, esas requisas se produjeron porque hubo que asegurar el abastecimiento de alimentos para la población en un estado de guerra. Muchas personas no podían salir a trabajar a los campos por la inseguridad que se respiraba y el peligro que suponía, y había que alimentarlas. Otros vecinos se ofrecieron al servicio de la causa republicana, y no trabajaban ya en labores agrícolas por lo que no podían llevar un salario a sus casas. Con una buena parte de la población, jornalera y campesina, que vivía en unos niveles de auténtica supervivencia desde antes de que comenzara la contienda, la requisa de alimentos era el método más rápido y fácil de obtener alimentos. De hecho, las fuerzas de Carlos Galindo aplicaron el mismo método de requisa en las tierras conquistadas por ellos (hay referencias en su diario a requisas de caballos el 13 de octubre y de automóviles el 18 de noviembre), aunque él no lo detalle. Además, los bienes de los que huían fueron saqueados de sus casas (camas, ajuares, máquinas de coser, etc.) y se abrieron también oficialmente multitud de expedientes de incautación de bienes aquel mismo verano contra vecinos de ideología republicana.
Un caso documentado de rapiña de las fuerzas de Carlos Galindo ocurrió en El Higueral. Él dice en su diario que lo que ellos requisaron allí había sido a su vez robado con anterioridad por los republicanos en los cortijos, pero no es cierto, pues eran bienes legítimos de las familias de la aldea. El iznajeño Diego Ortiz Pacheco lo cuenta en parte en su libro ya citado (página 57) tomando como fuente el testimonio de varios vecinos de El Higueral, que ya había sido tomado con anterioridad por la Guardia Civil de Priego. Refiriéndose al primer día de la entrada de los «fascistas» desde Iznájar, relata: «…matar no mataron, pero estuvieron todo el día paseándose por la calle con los caballos. Se llevaron las bebidas del bar y todo el comestible de la tienda. Iban borrachos como cabras, echándole los caballos a los niños. A una mujer le levantaron el vestido. Uno de ellos se llamaba Rodrigo [posiblemente el guardia Rodrigo Salas Bote, responsable de varios fusilamientos en la aldea de El Remolino], otro, después fue municipal…».
La toma de la localidad malagueña de Villanueva de Tapia el día 30 de agosto por el general Varela, afín a los sublevados, aleja el peligro republicano de las cercanías de Iznájar y facilita que en el mes de septiembre las fuerzas de voluntarios y falangistas de Carlos Galindo realicen un auténtico paseo militar victorioso por la zona: el 1 ocupan las aldeas y cortijadas de Arroyo Cerezo, Cruz de Algaida, Gata, Gorgos y Adelantado; el día 3 Los Pechos, Fuente del Conde y Alcudilla; el 6 El Higueral; el 9 los Ventorros de Balerma; el 15 la localidad malagueña de Cuevas de San Marcos (junto a una columna de caballería de Lucena) y el 22 de septiembre la aldea de Fuentes de Cesna, perteneciente al municipio granadino de Algarinejo. A finales del mes de septiembre sus fuerzas junto a las de otras localidades cordobesas intentan la toma de la localidad jienense de Alcalá la Real y el día 1 de octubre llegan a sus aldeas de Hortichuela y Las Pilas. Como consecuencia de los éxitos obtenidos, el día 7 de octubre el jefe provincial de las milicias de Falange Española de las JONS nombró a Carlos Galindo inspector delegado de esas milicias en el sector sur de la provincia, con acción sobre las localidades de Cabra, Doña Mencía, Nueva Carteya, Zuheros, Lucena, Encinas Reales, Rute y Benamejí.
A principios de octubre de 1936 Carlos Galindo comienza a incluir en su diario referencias a las malas relaciones con el comandante de puesto de la Guardia Civil de Iznájar, el sargento Jerónimo Rivero, y con el alférez Basilio Osado, que cumple igual función en Rute —a este último lo define como “un perfecto idiota y un burro” en una entrada de su diario de 27 de mayo de 1937—. Las causas de estas desavenencias no están claras, aunque él culpa a los “elementos caciquiles” de Iznájar, que influyen en el sargento, y a la maldad de ambos mandos, a los que califica de “canallas”, cobardes y “envidiosos”. Una denuncia del primero origina el 20 de octubre el cese de Carlos Galindo como comandante militar de Iznájar por el gobernador militar de Córdoba y, en consecuencia, su reingreso como secretario del Ayuntamiento de Rute. Se lamenta de que nadie va a despedirlo cuando se marcha de Iznájar, salvo dos personas, y desconocemos cuál es la razón, pues el día 14 de agosto se había iniciado una recogida de firmas para agradecerle su labor en el pueblo a la que se sumaron unas doscientas personas (no se añadieron más porque él ordenó parar la iniciativa).
Los motivos por los que en solo dos meses la figura de Carlos Galindo pasa, ante la opinión pública iznajeña, de la aclamación a la ignorancia son un misterio por ahora. Según algunos testimonios, tendría que ver con el alcance de la represión por él ejercida o permitida, que llegó a escandalizar hasta a los propios derechistas del pueblo. Prueba de ello es que el día 2 de septiembre el jefe de la Falange en la localidad, Salvador Luque García, denunció en la Comandancia Militar de Lucena el fusilamiento de su tío Antonio Conde Luque y tres vecinos más por el guardia civil Rodrigo Salas Bote y el falangista Pedro Doncel Quintana (Periquillo el de la Carolina) en la aldea de El Remolino, mientras estaban borrachos. Además, ese día, intentaron mutilar los cadáveres, abusaron de una mujer y realizaron otros desmanes (este episodio se narra en un artículo de mi autoría publicado por la revista Cuadernos para el Diálogo en el año 2007).
A partir de su cese como comandante militar de Iznájar, Carlos Galindo comienza a maniobrar para denunciar ante varios mandos militares superiores la situación de acoso que él estima que sufre. Consigue reunirse con el gobernador militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo, y envía un telegrama al general Gonzalo Queipo de Llano, la máxima autoridad militar de Andalucía en la zona franquista. Su intención es integrarse como oficial del Ejército en el cuerpo de Regulares —formado por tropas marroquíes indígenas—, lo que consigue a principios de diciembre de 1936 al ser destinado al 5º Tabor (escuadrón) de Infantería de Regulares de Melilla. Sus primeros combates serán en al frente de Madrid y en septiembre de 1937 pasará a Teruel. En enero de 1938 le comunican su ascenso a capitán en el 2º Tabor de Regulares de Melilla y su diario ya no se conserva a máquina, sino manuscrito. El 14 de junio de 1938 es el último día que escribe y el 23 de julio, con 36 años, encontró la muerte en Monterrubio de la Serena (Badajoz), en el frente de Extremadura. El Registro Civil de Rute señala como fecha de la muerte el día 22, con 26 años, pero está equivocado en la fecha y la edad. El día 28 el Ayuntamiento de Rute inició una suscripción popular, a la que aportó 300 pesetas, para costear un panteón en el cementerio parroquial, muy mal conservado en la actualidad, en el que aparece inscrito como “caído por Dios y por España”.
Carlos Galindo era una persona con bastante preparación intelectual, según se puede observar en su diario, algo lógico teniendo en cuenta que poseía la carrera de abogado. Desconocemos si en ello influyeron también sus orígenes familiares. Sabemos que un hermano, Antonio (fallecido en 1992), al que nombra varias veces, llegó a ser general de brigada de Infantería y gobernador militar de Ceuta, Gran Canaria y Cáceres durante el franquismo, además de pintor y escritor. La esposa de Antonio, la canaria María de las Mercedes Ortoll Vintró, fue una popular escritora de novelas rosas entre 1930 y 1963. En 1966, a ambos los nombraron miembros de la Academia Cultural y Social de París. Por otro lado, la viuda de Carlos Galindo, Rosa Osuna Ardizone, poseía en los años sesenta del siglo pasado una administración de loterías en el Paseo de las Delicias de Madrid. Ignoramos si fue una concesión por ser viuda de militar caído en el frente.
A continuación publicamos la primera parte del diario de Carlos Galindo, la referida a Rute e Iznájar, que abarca desde el 17 de julio al 7 de diciembre de 1936. Son 23 folios pasados a ordenador. Se ha respetado el texto original, incluidos los escasos signos de puntuación, y solo se han corregido contadas faltas de ortografía, se han eliminado algunas mayúsculas que antes eran de uso común y se han revisado los nombres de las aldeas (a El Remolino lo llama Remolinos, a Solerche, Solerches, etc.). El diario se puede leer en este enlace.
Información complementaria:
- Lista de víctimas de la represión, la guerra civil y la posguerra en Iznájar y sus aldeas (1936-1944)
- Mapa de vías pecuarias de Iznájar en 1957, donde aparecen algunos puntos geográficos citados en este artículo.